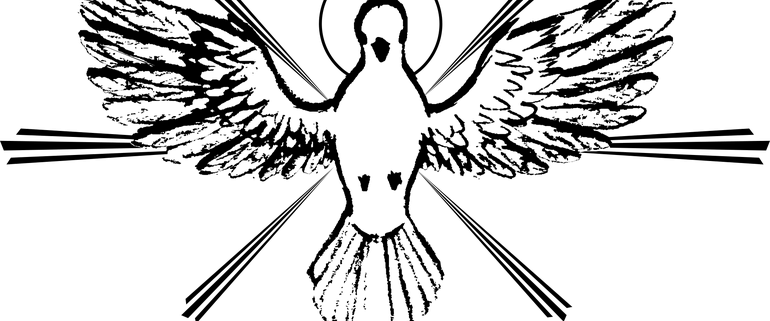¡El Espíritu Santo existe! Está dentro de ti, contigo y para ti. Nada quiere tanto como amar y capacitar para amar. Es Luz e ilumina. Es Amor y enciende el corazón. Hay quienes conectan y esto es lo más asombroso. Hay muchos que lo ignoran y ello es la mayor desgracia.
Pablo preguntó a los fieles de Éfeso si habían recibido el Espíritu Santo. Era natural. La vida en el Espíritu es “la vida en Cristo”. Y sin Cristo no hay vida cristiana. Los efesios dieron una respuesta que podría ser la de la mayoría de los cristianos de todos los tiempos: “Ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo” (Hch 19,2). Muchas devociones populares poco o nada tienen que ver con el Espíritu Santo. Pero esto no ha sucedido sólo en el pueblo. También ha ocurrido lo propio en altas esferas de la Iglesia. El tratado específico sobre el Espíritu Santo apenas tiene treinta años de existencia en los manuales teológicos. El papel del Espíritu en los Hechos de los Apóstoles y en la pastoral actual apenas se parecen: allí él es el protagonista absoluto en el plan general y en cada uno de sus detalles. En la comunidad actual es una pieza de conjunto o un recurso que la Iglesia administra. El protagonismo hoy lo detentan los personajes, y está en dependencia de su talento personal y de su influencia social.
El fenómeno más lamentable y triste de la fe actual es la frialdad religiosa. Sus signos son la ignorancia, la inconsciencia, la indiferencia. Esto explica el preocupante descenso de la práctica religiosa, el cierre de tantos monasterios, seminarios, noviciados y casas religiosas, el frío funcionalismo en un gran sector del clero y el “carrierismo” de no pocos, en repetida expresión del Papa actual. Se ha extinguido la mística, esencialmente ligada al Espíritu, y, consecuentemente, se tiene más en cuenta en la Iglesia el esfuerzo del hombre que el don de Dios. En la misma pretensión contemplativa se recurre más al orientalismo que a Teresa de Jesús o Juan de la Cruz. La propia vida cristiana depende mucho más de devociones populares a la carta que de la estructura troncal de la Historia de la salvación judeocristiana.
El fraude más decepcionante de nuestra época está en que el pueblo se ha dejado convencer de que la dicha sólo acontece en la vaciamiento de la cultura y valores del pasado. Se ha impuesto la dictadura de la desfundamentación. Nada es ya verdad absoluta. Peor todavía: se ha manipulado la opinión de tal manera que al vacío de valores tradicionales y de sentido último se le ha hecho aceptar como “sociedad del bienestar”. Y este hecho todavía es más dañino para los creyentes: al hombre, que está llamado a llenarse de Dios, para colmo se le ha vaciado de sí mismo. Ya no es él mismo, es ambiente. La más sagaz de las dictaduras le ha robado la libertad interior. Es un ser que ya no habla él: es un ser hablado. Ha sustituido el ser por el tener, el personaje por la persona, la idea por el interés. Su ideal, velado o íntimo, ya no es la bondad, el amor solidario o la elegante cortesía, sino el individualismo anónimo o la pretensión del poder sobre los demás.
El Espíritu Santo es lo mejor para nosotros, de nosotros y en nosotros. Es fuente y cima de nuestra propia identidad. En la antropología paulina y en la mentalidad judía y cristiana, el hombre es cuerpo, alma y espíritu en unidad profunda, indisoluble. El Espíritu Santo mora en el interior del hombre con el fin de dotarle de espíritu humano y de ayudarle a alcanzar su identidad plena y madura. Es nuestro acceso a Dios. El espíritu es la vertiente de la persona que toca lo divino y conecta con él. Es lo trascendente del hombre, lo que le confiere, aun siendo un ser finito, tendencias infinitas. Lo que es capaz de sacar del hombre su mejor yo y le hace trascender hasta otorgarle rango divino, pues le ayuda a participar de la divina naturaleza. El espíritu es el más glorioso sobrepasamiento del hombre, ya que, sin espíritu el hombre ni siquiera es humano, mientras que con él es un ser divino. El Espíritu nos hace hijos de Dios. Una persona que no dinamiza el espíritu es un ser instintivo y egoísta. Gracias al espíritu hay personas cielo. El espíritu trasciende el instinto y la pura razón. Tiene que ver con el amor, la ternura, la delicadeza, la elegancia humana y espiritual. Gracias al Espíritu, que se une a nuestro espíritu, Dios entra en la misma definición del hombre, se hace lo mejor de nosotros mismos, “lo más mío de lo mío”. La frialdad y materialismo del hombre es su gran equivocación no ya divina, sino incluso “humana”.
El Espíritu Santo es el autor y el motor de la Iglesia. Lo suyo es crear y recrear, dar la capacidad y llevar a la maduración. Signos de la presencia del Espíritu en la Iglesia son la renovación bíblica, litúrgica, pastoral; el surgimiento de una verdadera pléyade de agentes seglares de pastoral en la liturgia, catequesis, acción caritativa y social, en movimientos de oración y contemplación reservados hasta ayer a los monasterios; en la presencia humanitaria junto a los que sufren, enfermos, ancianos y niños; en la solidaridad contra el paro; en favor de las misiones, del apostolado de ambientes difíciles o de situaciones conflictivas y marginales. El Espíritu ayuda a los cristianos a hacerse presentes en la vida pública y temporal impulsándoles a expresar su fe y caridad mediante una seglaridad creyente y confesante que atrae y convence no por la lógica de los documentos, sino de los fermentos, debido a su gran sentido de cercanía, solidaridad y ejemplaridad contagiosas.
El Espíritu es fuerza o “soplo” de Dios que mueve al hombre desde el interior de su identidad y libertad con una modalidad divina que sobrepasa las capacidades humanas, no violentamente, sino gozosamente, ilusionadamente. Con él nosotros no pensamos, somos iluminados. No obramos, somos movidos. El Espíritu renueva, eleva, diviniza. Suyo es el crecimiento, la madurez, la perfección. Suya es la fuerza con la que podemos, el conocimiento con el que conocemos, el amor con el que amamos. Frutos suyos exclusivos son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la fidelidad, la mansedumbre. Él sitúa a Dios cercano. Hace vivo y actual el evangelio. Transforma la institución de la Iglesia en el Misterio del amor del Padre. Él convierte el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre y nos hace comensales y concorpóreos suyos. Él actualiza su entrega amorosa en nosotros para que nosotros la representemos ahora, secularmente expresiva, en la familia, en la calle, en la profesión y la política. Él hace de la misión Pentecostés. Deifica el comportamiento y la convivencia y transforma el egoísmo en gratuidad. Él hace de la dispersión comunidad, de la divergencia concordia y de la tierra cielo.
El Espíritu se hace presente en nuestro mundo y lo transforma haciéndolo más humano y solidario. Inspira una nueva cultura en la que el ser precede al tener, la gratuidad sustituye el interés, y la dignidad del hombre es tenida como valor supremo. Él hace crecer el reconocimiento de los derechos humanos y la igualdad fundamental de las personas. La pacificación de las zonas en conflicto, la proposición y desarrollo del bien común, la superación de las condiciones penosas de la vida del hombre y del trabajo, la presencia solidaria en países deprimidos, son obra del Espíritu que mueve a corazones generosos, aun sin ellos, a veces, percibirlo.
El Espíritu es el Alfa llegada a la Omega. Es maduración y convergencia, superación de las diferencias, discordias, violencias y distancias. Elimina el instinto y la razón egoísta, la frialdad, la indiferencia y la ignorancia. Es el supremo magisterio. Hace arribar a la humanidad a la orilla de la trascendencia y le otorga sangre más que real, divina, pues le hace partícipe de la naturaleza divina para correalizar con Dios su propia dicha y felicidad. El Espíritu dilata la libertad interior y la hace florecer en la suma convergencia y comunión trinitaria: saber estar con todos, siendo uno con cada uno de ellos.
El Espíritu jamás nos engaña: pues no halaga, no lisonjea, no adula, no aplaude, no nos abandona en nuestros desaciertos: en lugar de acomodarse a nuestros caprichos, y de agradar a todos, es el único que se opone a los gustos erróneos y desaciertos de todos. Destruye nuestro mal, pero no a nosotros.