El pasado día 14 de febrero tuvo lugar una nueva sesión del Curso “Los sacramentos de la Iglesia”, del Instituto Diocesano de Estudios Teológicos para Seglares, esta vez a cargo de D. Francisco Génova, Doctor en Teología, con la ponencia «La vida sacramental de la Iglesia a lo largo de la«.
-
Nuevo Testamento y Padres de la Iglesia
El ponente inició su exposición analizando la reflexión sacramental que encierran los libros del Nuevo Testamento.
Explicó Génova que “cada evangelista, como es conocido, tiene un acento particular”.
El Evangelio de Marcos, en el que “bautismo y eucaristía se unen diaconalmente al discípulo con el maestro, al cristiano con Jesucristo”. Para Marcos, ambas realidades sacramentales están totalmente unidas. “De hecho, las grandes reflexiones sacramentales de los primeros siglos, tanto de los Padres como en el comienzo de la Escolástica se centra sobretodo en Bautismo y Eucaristía, extrapolándose muchas veces al resto tal reflexión”. “El Bautismo -señaló- se convierte así en la puerta a la Eucaristía, sin Bautismo no hay participación en la Eucaristía”.
Recordando a García Paredes, señaló: “es significativo que Marcos inicie el ministerio de Jesús con el relato del bautismo y lo concluya con la narración de la última cena. El bautismo aparece como inicio [de la vida del cristiano, del seguimiento de Jesús]. La eucaristía, como culminación del seguimiento. En el bautismo se anticipa la eucaristía. En la eucaristía llega a plenitud el bautismo. No se trata de dos ritos, sino de los símbolos que expresan la disponibilidad para compartir la muerte del Señor y participar en el acontecimiento escatológico”. “Lo que algún modo anticipamos -señaló Génova- es ese momento definitivo de vivir en el amor de Dios en plenitud, la Eucaristía es ese encuentro con los hermanos y con Dios y del amor de Dios que anticipa la dimensión escatológica”. “La Eucaristía se ve siempre como plenitud del Bautismo”.
El Evangelio de Mateo introduce algo que no está tan presente en Marcos, que es la penitencia (“Hasta setenta veces siete”). Aparece de modo que la comunidad está llamado a perdonar. La necesidad de reconciliarse antes de participar en la Eucaristía. Por eso, Mateo introduce ese elemento fundamental: “en el caso de la institución del Bautismo y la Eucaristía, podemos ver la misma fórmula [“bautizaros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”, la institución de la Eucaristía directamente con las palabras de Jesús], en el caso de la penitencia recorre el Evangelio entero, no hay un momento concreto en el se instituya sino que recorre todo el Evangelio”, indicó.
“El perdón de los pecados acontece a través de las mediaciones del bautismo y del cáliz eucarístico. En el grupo de los creyentes, el perdón de los pecados se realiza bajo la mediación de la comunidad que tiene poder de Dios para atar y desatar y cuya oración –realizada en nombre de Jesús– por el hermano pecador será siempre escuchada por el Padre que está en los cielos (Mt 18,15-21). La comunidad ha de perdonar siempre, “setenta veces siete”, porque es así como el reino se hace presente, porque el Padre celestial perdona de corazón todo y a todos (Mt 18,21-35).
Por su parte, en el Evangelio de Lucas, en el que se aprecia el seguimiento del cristiano como un camino a seguir, “los sacramentos se configuran como proceso de fe y conversión”, integrados en ese caminar del cristiano, en ese seguir como discípulos a Jesucristo y ahí estarían insertados: “los sacramentos, como parte de nuestro camino de fe y de nuestro camino creyente”. Este Evangelio presenta una “historia de salvación, dividida en varios períodos, como un camino profético y salvador, programado y dirigido por Dios Padre, el protagonista que ofrece la salvación por medio del Espíritu Santo y de los profetas, los del Antiguo Testamento, Jesús-profeta y la Iglesia, pueblo de profetas”. No puede olvidarse que en los Hechos de los Apóstoles se habla de cristianismo como camino, señaló (Hch 9, 1-5; 22, 4).
Por su parte, el Evangelio de Juan debe considerarse también como un Evangelio profundamente sacramental, explicó Génova. Es “un Evangelio escrito desde los sacramentos para ser entendido sacramentalmente” (J. Granados García). Los signos de Jesús los encontramos ligados a las principales fiestas judías, de modo que la antigua liturgia judía prefigura ya la propia liturgia cristiana en clave sacramental.
En concreto, la primera pascua judía del Evangelio se configura como el marco de presentación del bautismo (Jn 2,13-3,21). Con Nicodemo, Jesús habla de renacer por el agua y el espíritu (Jn 3,5). En su diálogo con la mujer samaritana, el agua es asociada al verdadero culto en Espíritu y verdad (Jn 4,23). La multiplicación de los panes se configura como un auténtico discurso eucarístico (Jn 6). En la curación del ciego (Jn 9) se alude al bautismo. También la referencia a la vid y los sarmientos se convierte en un contexto eucarístico (Jn 15,1-11). En el lavatorio de los pies, aquel que es lavado por el agua de Cristo tiene parte con él (Jn 13,1-20). El costado manando agua y sangre (Jn 19,34), recuerda a la sangre de los sacrificios del templo.
“En el evangelio de Juan -explicó- lo sacramental no ha de ser visto en tal o cual pasaje, sino como la realidad que lo recorre por entero”; “los sacramentos son, por tanto, el horizonte último de comprensión de los signos joánicos. En el punto de fuga de los signos y obras de Jesús están el bautismo y la Eucaristía, que surgen directamente del gran signo y la gran obra que es la muerte y resurrección de Jesús, donde se inaugura el nuevo templo (Jn 2,18-21)”, explicó Génova aludiendo a las palabras de J. Granados García. “Es un evangelio de los signos y el gran signo es la muerte y la resurrección”.
Génova: “Marcos sería el Bautismo y la Eucaristía como unión del discípulo con Jesucristo, Mateo que entreteje con Bautismo y Eucaristía, el perdón de los pecados. Para Lucas los sacramentos son el camino del creyente y Juan es un evangelio sacramental.
Por su parte, los escritos de San Pablo, que se configura “el puente entre el mundo apostólico y los Padres de la Iglesia”, constituyen un buen canal de entrada en el significado de mysterion en el Nuevo Testamento, “son un paso más en la explicitación del contenido ya presente en los evangelios”. Para San Pablo, “el misterio de Dios es el designio de Dios en Jesucristo, lo que Dios ha preparado para nosotros a través de su Hijo”. Aunque no hay una reflexión explícita sobre los sacramentos, sus textos han inspirado a los Padres de la Iglesia, que continuarán el uso y profundización del término misterio/sacramento, explicó Génova.
La Didaché, datada en la segunda mitad del siglo primero, es el primer escrito posterior al Nuevo Testamento que se ha conservado en el que se reflejan los usos y tradiciones de la Iglesia primitiva, de este período histórico en el entorno sirio-antioqueno. Explicó Génova que este documento tiene un gran valor para la teología de los sacramentos ya que aparece por primera vez la referencia a la iniciación cristiana, distinguiendo entre la primera eucaristía, que tendría un valor iniciático siguiendo y culminando al bautismo, y la eucaristía semanal que celebran las comunidades cristianas.
Dice, por ejemplo, la Didaché, sobre el Bautismo (Capítulo VII):
“Respecto al Bautismo, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva [corriente]. Si no hay agua viva, bautizad con otra agua, si no hay agua fría, en agua caliente y si te faltan ambas, derrama sobre la cabeza tres veces el agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo [que es lo que hoy día se ha convertido en la forma común]”.
Respecto a la Eucaristía, el documento va explicando el orden y es un orden que nos recuerda a nuestro propio orden (primero con el cáliz, luego con el pan, “nadie coma ni beba si no está bautizado” -Capítulo XIV-). Decía: “En el día del Señor partid el pan y dad gracias después de haber confesado sus pecados y todos aquellos que están en discordia con su compañero que no se unan a vosotros antes de reconciliarse”.
Génova recordó que en los primeros siglos la mayoría de los cristianos, nunca recibieron el sacramento de la penitencia, porque en ese momento se reservaba para los pecados que rompían la comunión con la Iglesia, los más graves. Aquellos que, después de haber cometido esos pecados, deseaban reincorporarse a la Iglesia eran sometidos a un proceso en la orden de los penitentes y, pasado un tiempo, los recibían y eran admitidos de nuevo.
Los Padres de la Iglesia continuarán la reflexión sacramental iniciada en los primeros momentos del cristianismo. Aclaró Génova que la palabra “sacramentum” no significó desde el principio lo que ahora entendemos, “fue un término vivo que evolucionó en el tiempo”. Las dos culturas -religiosa y civil-, basadas en una diferenciación también ideomática -griego y latín-, se va notando en la propia terminología. Los Padres orientales bajo el prisma de “mysterion” (denominaban a los “sacramentos” como “misterios”), los occidentales optaron por el término de “sacramentum”.
2. La Escolástica
Hacia una definición de “sacramento”
Por su parte, la gran aportación de este tiempo patrístico es, sin duda, San Agustín, cuyo pensamiento reside en la concepción del sacramento “como signo sensible y eficaz”. Su gran aportación es esta, introducir la idea de “sacramento como signo eficaz de la gracia”. Génova explicó que el concepto de signo no es equivalente al actual, más bien se identificaría con el de “símbolo”, “porque remite a algo real, como es el caso del agua, contienen lo que significa”. Esta realidad se condensa en la famosa frase agustiniana: “Quita la palabra y ¿qué es el agua sino agua?; se junta la palabra al elemento y éste se hace sacramento, que es como una palabra visible.” (San Agustín). “Esa referencia a la Palabra hay que entenderla en el contexto de la encarnación, “Y la Palabra se hizo Carne”.
Todo ello en un contexto caracterizado por el enfrentamiento con los donatistas la defensa agustiniana de que el único ministro de los sacramentos es Cristo, por lo que los sacramentos son siempre acciones de Cristo, no del ministro, el cual sería un simple administrador (ex opere operato). “Es siempre una acción de Jesucristo y de la Iglesia, con independencia de la santidad del ministro”, explicó Génova.
San Agustín introduce el concepto de “sacramento” como “signo eficaz de gracia”.
En un momento posterior, la Escolástica pretende alcanzar una definición de “sacramento”. “Se trata de un proceso de mayor conceptualización e introducción de la lógica del aristotelismo. El riesgo patente de esta evolución es, sin duda, la “cosificación del sacramento”.
Bajo el precedente agustiniano, destacan figuras como Berengario de Tours (1000-1088), que asimila categorías agustiniana y desde ellas describe por vez primera a los sacramentos. Con él la teología comienza a considerar el sacramento como categoría de signo. No obstante, “fundamenta su reflexión en la exclusiva razón” y llega a negar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, reduciendo su significación a mero signo, por lo que esta teoría fue condenada en 1079. “Berengario de Tours inicia ese camino -señala Génova- de poner la lógica por encima de la tradición, que es lo que le lleva a negar lo que en la tradición se vivía, que era la presencia real de Jesucristo, ajeno a la justificación lógica”.
En la línea de la justificación lógica de los sacramentos pero en dialéctica con Berengario, Pedro Abelardo (1079-1142) aporta haber dado entrada en la reflexión teológica a la formulación de raigambre agustiniana que considera al sacramento como forma visible de la gracia invisible. Prestando un impulso decisivo para formular la definición clásica del sacramento como signo visible de la gracia invisible. “Este autor dejaría definitivamente atrás el método bíblico en su reflexión, su justificación ya no es bíblica o patrística sino eminentemente filosófica y esto es un cambio muy relevante”, señaló.
Por su parte, Hugo de San Víctor (1096-1141) “introduce, por primera vez, los sacramentos a la necesidad del perdón de los pecados, de lo que él denomina como reparación”. Puede considerarse, explicó Génova, como el “empalme” entre los Padres y los teólogos escolásticos, aunque decayó el influjo de sus ideas al ser superado por las de Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura. No obstante, la presencia de Hugo de San Víctor en Trento es indudable, solo superado en citas por San Agustín. A él se le debe, a partir de su “De sacramentis christianae fidei” -primer tratado general de los sacramentos- la idea de la necesidad de reparación de la caída tras la creación, a través de los sacramentos. La finalidad principal de los sacramentos sería, en este sentido, la reparación del pecado. Los sacramentos serían tan antiguos como la propia humanidad, ya que surgieron con el pecado de Adán y Eva, que requería una necesaria restauración. Hugo de San Víctor tendría una profunda influencia en Lutero, siendo tributario de su pensamiento en su defensa de la función medicinal del perdón del pecado. El riesgo consistiría en “cosificar” el sacramento al proponerlo meramente como un elemento corporal así como la vinculación meramente externa que establece entre la causalidad de la gracia y el sacramento. “Al final el sacramento se convierte en un “mero remedio” pero desaparece su significación como experiencia profunda de encuentro entre Dios y el ser humano”.
Génova se refirió también a Pedro Lombardo (1100-1160), que constituye una figura cumbre de la época en la que le tocó vivir. Para Génova, Lombardo añade algo muy importante: “hace un nexo entre la sacramentología y la cristología”. “El propio proceso de conceptualización hizo olvidar esta vinculación entre los sacramentos y Cristo. Esto es lo que, en buena medida recupera Pedro Lombardo”. Lugar destacado ocupa su “Libri quattuor sententiarum”, que sería el texto escolar más frecuente en las universidades europeas de la época hasta el siglo XVI, en que Francisco de Vitoria lo cambió en la Universidad de Salamanca por la Suma de Santo Tomás. Es conocido como “el maestro de las sentencia”. Su principal novedad teológica fue que “la potencia absoluta de Dios no ha atado su libre voluntad a los sacramentos”, lo recuerda en su sentencia “Dios no ha atado su gracia a los sacramentos”.
La Escolástica pretende alcanzar una definición de “sacramento”. Se trata de un proceso de mayor conceptualización e introducción de la lógica del aristotelismo. El riesgo patente de esta evolución es, sin duda, la “cosificación del sacramento, reduciendo al concepto de mero “remedio”, desapareciendo su significación como experiencia profunda de encuentro entre Dios y el ser humano”.
El aristotelismo y la nueva comprensión sacramental
La recuperación del aristelismo, con la teología tomista, constituyó una nueva época en la historia de la reflexión sacramental, en la que los teólogos asumirá la teoría hilemorfista: los sacramentos dejaron de ser apreciados como acciones y comenzaron a ser considerados como cosas.
“Es un paso más en este proceso: -explicó Génova-: Santo Tomás es consciente de que trata de explicar algo mucho más complejo que lo permiten los medios utilizados para ello. Este hecho propiciaría que, en épocas posteriores, la reflexión se refiriera más al medio que a lo que el propio medio intentara expresar”. “Santo Tomás era consciente de las limitaciones del aristotelismo, pero era una herramienta para intentar hacer inteligible del misterio de Dios”.
Santo Tomás de Aquino (122475-1275) fue el escolástico que elaboró la mejor síntesis doctrinal sobre los sacramentos, en dos de sus principales obras: El “Comentario a las Sentencias de Pedro Lombardo” (Libro IV) y la “suma Teológica” (III parte). En la primera obra, siguiendo a Hugo de San Víctor, presenta a los sacramentos como remedios para la naturaleza caída. En el caso de la Suma Teológica, sigue a San Agustín, partiendo del signo como planteamiento básico (q. 60), lo que supone una cierta ruptura con su propio planteamiento en el Comentario a las Sentencias.
Para Santo Tomás, los sacramentos son signos visibles de la gracia invisible y contienen lo que significan. “Los sacramentos no solo nos recuerdan la gracia de Dios -como podrían pensar los protestantes-, sino que la contienen y actúa eficazmente”.
Lutero y Trento
Una etapa posterior sería la que caracterizaría la reforma luterana y la contrarreforma (Concilio de Trento). “Es el mayor desafío para la teología sacramental, a la que intentará dar respuesta Trento”. La cuestión sacramental no escapa de la confrontación luterana. “Rechazando a la Iglesia como mediación, rechazará también otras mediaciones como pueden ser los sacramentos”, señaló Génova.
Lutero niega la causalidad sacramental, prescindiendo de los signos visibles, con un escaso aprecio a la humanidad de Cristo.
Lutero consideraría a los sacramentos como actos de sola fe (pueden ser muy positivos para el creyente, porque promueven la fe, pero no contienen la gracia), negaría que los sacramento fueran siete y los reduciría a dos (Bautismo y Eucaristía), rechazaría la causalidad sacramental ex operato así como que determinados sacramentos imprimieran carácter.
La respuesta de Trento
“El Concilio de Trento intenta dar respuesta a los planteamientos protestantes y también fortalecer a la propia Iglesia Católica. Por ello, los aspectos discutidos internamente no entran en el debate sino en aquello que necesita reafirmar frente al protestantismo, que va a ser la institución de los siete sacramentos”.
Los padres conciliares apelaron al Concilio de Florencia (1438-1445), ahí se declara que los sacramentos que son siete, no ni más ni menos, los nombra uno a uno. “No quiere decir -explicó Génova- que antes no hubiera siete sacramento sino que tal número no se había cuestionado”.
(Florencia) D-695 […] reducimos a esta brevísima fórmula la verdad sobre los sacramentos de la Iglesia. Siete son los sacramentos de la Nueva Ley, a saber, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, extremaunción, orden y matrimonio, que mucho difieren de los sacramentos de la Antigua Ley. Estos, en efecto, no producían la gracia, sino que sólo figuraban la que había de darse por medio de la pasión de Cristo; pero los nuestros no sólo contienen la gracia, sino que la confieren a los que dignamente los reciben. […] Todos estos sacramentos se realizan por tres elementos: de las cosas, como materia; de las palabras, como forma, y de la persona del ministro que confiere el sacramento con intención de hacer lo que hace la Iglesia. Si uno de ellos falta, no se realiza el sacramento. Entre estos sacramentos, hay tres: bautismo, confirmación y orden, que imprimen carácter en el alma, esto es, cierta señal indeleble que la distingue de las demás. De ahí que no se repiten en la misma persona. Mas los cuatro restantes no imprimen carácter y admiten la reiteración.
Trento, retoma Florencia en contraposición a la reforma protestante, por ello condena sus postulados, confirmando el septenario:
D-844 Can. 1. Si alguno dijere que los sacramentos de la Nueva Ley no fueron instituidos todos por Jesucristo Nuestro Señor, o que son más o menos de siete, a saber, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, extremaunción, orden y matrimonio, o también que alguno de éstos no es verdadera y propiamente sacramento, sea anatema.
D-849 Can. 6. Si alguno dijere que los sacramentos de la Nueva Ley no contienen la gracia que significan, o que no confieren la gracia misma a los que no ponen óbice, como si sólo fueran signos externos de la gracia o justicia recibida por la fe y ciertas señales de la profesión cristiana, por las que se distinguen entre los hombres los fieles de los infieles, sea anatema.
D-851 Can. 8. Si alguno dijere que por medio de los mismos sacramentos de la Nueva Ley no se confiere la gracia ex opere operato, sino que la fe sola en la promesa divina basta para conseguir la gracia, sea anatema.
D-852 Can. 9. Si alguno dijere que en tres sacramentos, a saber, bautismo, confirmación y orden, no se imprime carácter en el alma, esto es, cierto signo espiritual e indeleble, por lo que no pueden repetirse, sea anatema.
El Concilio de Trento intenta salir al paso de los postulados protestantes sin entrar en las cuestiones más discutidas en el seno de la teología católica.
3. De Trento al siglo XXI
Después de Trento
Tras Trento se produce una polarización entre católicos y protestantes: para los protestantes, los católicos son la “Iglesia de los sacramentos”, para los católicos, los protestantes son la “Iglesia de la Palabra”. Esta herida también paralizó a la teología sacramental, de modo que durante siglos se limitó a repetir la doctrina tridentina sin aportar nada significativo más allá de la apologética frente a las posturas protestantes.
Algo cambia en el siglo XIX
“En el siglo XIX y principios del XX lo que se está viendo es -señaló Génova- que las ciencias están cuestionando y están estudiando la religión cristiana como una religión más y sus sacramentos son vistos como otros ritos de iniciación de otras religiones y surgen cuestiones nuevas. Desde la Iglesia Católica va a haber un movimiento de renovación litúrgico-sacramental”.
Con palabras de García Paredes, Génova explicó los iniciales cambios que se vislumbraron a principios del siglo XIX:
– La crítica de la religión ponía los sacramentos al nivel de los ritos mágico-supersticiosos de las religiones paganas, considerándolos como expresiones de alienación religiosa. Denunciaba a la Iglesia por su explotación del pueblo indefenso, por la ignorancia y por la violencia espiritual que se ejercía sobre él en orden a mantener los privilegios de la clase clerical.
– La historia de las religiones, en plena pujanza a finales del siglo XIX y comienzos del XX, reforzó la crítica del racionalismo, defendiendo que los sacramentos (bautismo, eucaristía) no fueron instituidos por Jesucristo, sino que aparecieron en el protocristianismo como fruto del sincretismo helenista, desde el cual se formó posteriormente el edificio dogmático cristiano.
– Se niega, pues, en nombre de las ciencias históricas, que Jesucristo haya instituido los sacramentos; se afirma que su origen está en los misterios paganos, cuya naturaleza es claramente mágica y cuyas raíces penetran en el terreno de la alienación, común a todas las religiones.
El movimiento litúrgico de renovación (segunda parte del siglo XIX)
En esta época destaca la importancia de los monasterios benedictinos alemanes, que encabezarían el denominado “Movimiento litúrgico de renovación”.
Este movimiento se encontraría con una situación de partida marcada por una doble circunstancia: por una parte, la disociación entre el sacerdote que interviene activamente en las ceremonias litúrgicas y el pueblo que asiste sin entenderse lo que en ellas se dice y la del pueblo, que vive una piedad personal con oraciones y devociones al margen de la liturgia.
En este momento destacarían figuras como Dom Odo Casel (1886-1948), con su obra “El misterio del culto en el cristiano” y el Padre Otto Semmelroth (1912-1974), teólogo jesuita alemán, que fue pertio oficial del segundo período del Concilio desde 1963.
“Es verdaderamente toda la Iglesia, y no solamente el clero, la que debe participar activamente en la liturgia, en cada caso según su orden sagrado, su condición y las normas establecidas. Todos los miembros se encuentran de una manera físico-sacramental unidos e incorporados a la cabeza. Por el carácter sacramental del bautismo y de la confirmación, cada fiel participa en el sacerdocio de Cristo. Esto quiere decir que el laico no puede contentarse con una piedad individualista, con una oración privada cuando asiste a la liturgia que los sacerdotes celebran. Debido a su incorporación al Cuerpo místico de Cristo, es un miembro necesario e indispensable, en cierto modo, de la comunidad cultual y litúrgica” (Odo Casel)
Por su parte, la terminología y pensamiento de Semmelroth, especialmente “la Iglesia como sacramento originario o primordial” que es ella misma un signo eficaz de la gracia, “continuación de la encarnación en el mundo”, influyó en la propia constitución “Lumen Gentium”. En 1962, publicó un pequeño volumen “El sentido de los sacramentos”, en el que coloca a los sacramentos en el doble marco de la eclesiología y la cristología y, desde una comprensión de la Iglesia como cuerpo de Cristo afirma que la Iglesia es el “sacramento originario”.
Edward Schillebeeckx (Amberes 1914 – Nimega 2009), famoso por su frase “fuera del mundo no hay salvación”, afronta una reflexión sacramental de gran calado.
- Por una parte, señala que es sacramental toda realidad sobrenatural que se realiza históricamente en nuestro vida.
- La Iglesia sacramental ya está presente, de una manera vaga pero visible, en la vida de toda la humanidad religiosa.
- Partiendo de una comprensión de Cristo como sacramento primordial de Dios, Jesús es -todo él- ofrenda personal y diálogo efectivo con Dios, el Padre. Es la realización suprema de todo encuentro con Dios.
- Nuestro encuentro con Cristo en el misterio de la Pascua se realiza en los sacramentos.
- La Iglesia es el sacramento de Cristo, su continuación terrestre, el cuerpo del Señor sobre la tierra.
- Un sacramento es un acto personal de Cristo, al mismo tiempo que es un acto funcional de la Iglesia.
- El sacrificio de la cruz y todos los misterios de la vida de Cristo, como actos personales del Hijo de Dios, permanecen como realidades eternas, actuales, indestructibles, en cuanto han sido incorporadas a la persona de Cristo glorioso, que vive eternamente.
Los sacramentos son siempre de la Iglesia, aunque se celebren individualmente.
Para este autor los sacramentos de Cristo y de la Iglesia están emparentados con los llamados “sacramentos naturales”, y el propio Cristo se vale de los elementos naturales para expresarse a sí mismo y comunicarnos su vida.
“El encuentro es posible solamente dentro de una «aproximación» de la apertura confiada, por una parte, y por la otra de la entrega acogedora y benigna del prójimo. Si se trata de hombres, el caso es aún más complicado. Toda relación humana con los demás se da a través de la corporeidad. El hombre está abierto al exterior a través de la corporeidad. Esto nos indica ya la limitación de la posesión personal y libre del hombre. El cuerpo manifiesta, pero a la vez oculta el misterio de la persona humana. Por una parte el hombre está abierto y es accesible a sus semejantes, lo quiera o no lo quiera. Su corporeidad descubre su interior. […] Un encuentro auténticamente humano sólo puede darse, cuando la persona humana se abre libremente al otro que se confía a esta manifestación. Toda aproximación arbitraria a nuestro semejante es una eliminación, una desconsideración de la persona humana y por consiguiente nunca podrá ser un «encuentro personal».”
Schillebeeckx plantea la vida sacramental como insertada en la profunda realidad antropológica de que la vida del ser humano contiene junto a momentos especiales y privilegiados, las acciones del día a día, que sin tener el carácter especial de esos momentos concretos está unida a ellos y los prepara y realiza al mismo tiempo.
“El encuentro con los hombres se convierte así para los hombres en el sacramento del encuentro con Dios.”
Para Schillebeeckx no hay apostolado cristiano sin cristianos que vivan su fe como una fuerza que transforma sus vidas. Hasta hacer de ellas, de sus vidas, lo que este autor denomina “dogma encarnado”, porque para él “nuestra vida cristiana es el dogma en el acto mismo de su ejercicio, el dogma como valor de vida atrayente.”
Schillebeeckx inserta la realidad sacramental en la propia vida del ser humano: “El encuentro con los hombres se convierte para los hombres en sacramento del encuentro con Dios”. “Los cristianos, en medio del mundo, deben ser dogma encarnado”.
Génova también se refirió a Karl Rahner (1904-1984), con su obra fundamental en sacramentología: “La Iglesia y los sacramentos” (1961). Rahner adopta una metodología rompedora con la sacramentología clásica, anclada en repeticiones tridentinas. Para él, como ya vimos, la Iglesia es el sacramento fundamental, a través del cual sus miembros son redimidos en Cristo. Para Rahner los siete sacramentos solo se comprenden desde la propia sacramentalidad de la Iglesia, rechazando una interpretación inmediata de la institución de los sacramentos por parte de Jesucristo, porque para Rahner Jesucristo actúa en su Iglesia, de modo que el sentido de la institución de los sacramentos hay que encontrarlo en la propia vida de la Iglesia.
La Iglesia es el sacramento fundamental (Rahner).
Para Rahner la Iglesia y los sacramentos son “dos conceptos que se deben iluminar recíprocamente.” De modo que ambos se comprenden el uno desde el otro. La comprensión de los sacramentos y de la Iglesia son inseparables la una de la otra. Sacramentología y eclesiología no son dos disciplinas teológicas separables.
4. La teología sacramental en el Concilio Vaticano II
Concepto amplio de sacramento en el Concilio Vaticano II
El Concilio Vaticano II adoptó un concepto amplio de sacramento, en línea con la teología patrística, en el cual la palabra “sacramento” se aplica ya no solo a los siete signos sacramentales de la Iglesia, sino también a Cristo, a la Iglesia, al ser humano y a la creación entera.
La Iglesia como sacramento originario en el Concilio Vaticano II
Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium
LG 1: Cristo es la luz de los pueblos. Por ello este sacrosanto Sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea ardientemente iluminar a todos los hombres, anunciando el Evangelio a toda criatura (cf. Mc 16,15) con la claridad de Cristo, que resplandece sobre la faz de la Iglesia. Y porque la Iglesia es en Cristo como un sacramento (veluti sacramentum), o sea signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano, ella se propone presentar a sus fieles y a todo el mundo con mayor precisión su naturaleza y sumisión universal, abundando en la doctrina de los concilios precedentes. Las condiciones de nuestra época hacen más urgente este deber de la Iglesia, a saber, el que todos los hombres, que hoy están más íntimamente unidos por múltiples vínculos sociales técnicos y culturales, consigan también la plena unidad en Cristo.
LG 9: Dios formó una congregación de quienes, creyendo, ven en Jesús al autor de la salvación y el principio de la unidad y de la paz, y la constituyó Iglesia a fin de que fuera para todos y cada uno el sacramento visible de esta unidad salutífera.
LG 49: Porque Cristo, levantado sobre la tierra, atrajo hacia sí a todos (cf. Jn 12, 32 gr.); habiendo resucitado de entre los muertos (Rm 6, 9), envió sobre los discípulos a su Espíritu vivificador, y por El hizo a su Cuerpo, que es la Iglesia, sacramento universal de salvación.
Constitución pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual
GS 45: “La Iglesia, al prestar ayuda al mundo y al recibir del mundo múltiple ayuda, sólo pretende una cosa: el advenimiento del reino de Dios y la salvación de toda la humanidad. Todo el bien que el Pueblo de Dios puede dar a la familia humana al tiempo de su peregrinación en la tierra, deriva del hecho de que la Iglesia es «sacramento universal de salvación», que manifiesta y al mismo tiempo realiza el misterio del amor de Dios al hombre.”
Decreto Ad Gentes sobre la actividad misionera de la Iglesia
AG 5: El Señor Jesús, ya desde el principio «llamó a sí a los que Él quiso, y designó a doce para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar» (Mc., 3,13; Cf. Mt., 10,1-42). De esta forma los Apóstoles fueron los gérmenes del nuevo Israel y al mismo tiempo origen de la sagrada Jerarquía. Después el Señor, una vez que hubo completado en sí mismo con su muerte y resurrección los misterios de nuestra salvación y de la renovación de todas las cosas, recibió todo poder en el cielo y en la tierra (Cf. Mt.,28,18), antes de subir al cielo (Cf. Act., 1,4-8), fundó su Iglesia como sacramento de salvación, y envió a los Apóstoles a todo el mundo, como Él había sido enviado por el Padre (Cf. Jn., 20,21), ordenándoles: “Id, pues, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo: enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado» (Mt., 28,19s).
Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la sagrada liturgia
SC 5: “Por esto en Cristo se realizó plenamente nuestra reconciliación y se nos dio la plenitud del culto divino. Esta obra de redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios obró en el pueblo de la Antigua Alianza, Cristo la realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión. Resurrección de entre los muertos y gloriosa Ascensión. Por este misterio, «con su Muerte destruyó nuestra muerte y con su Resurrección restauró nuestra vida. Pues el costado de Cristo dormido en la cruz nació ‘el sacramento admirable de la Iglesia entera’.”
SC 26: “Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, que es «sacramento de unidad», es decir, pueblo santo congregado y ordenado bajo la dirección de los Obispos. Por eso pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia, influyen en él y lo manifiestan; pero cada uno de los miembros de este cuerpo recibe un influjo diverso, según la diversidad de órdenes, funciones y participación actual.”
Génova: «El Concilio Vaticano II adoptó un concepto amplio de sacramento, en línea con la teología patrística, en el cual la palabra “sacramento” se aplica ya no solo a los siete signos sacramentales de la Iglesia, sino también a Cristo, a la Iglesia, al ser humano y a la creación entera«.
¿Como un sacramento o un sacramento?
El uso en LG1 del término «veluti» (veluti sacramentum) ha sido el punto de partida de un intenso debate teológico. Por una parte están quienes sostiene que este texto significaría que lo padres conciliares no comprendían la Iglesia misma como un sacramento. Frente a esto, quienes piensan que el Concilio Vaticano II si definió la Iglesia como un sacramento, tiene dos argumentos principales. Uno hace referencia a los otros seis textos en los que se habla de la Iglesia como sacramento. El otro es de tipo filológico, y se corresponde con los variables significados del término veluti en diferentes textos clásicos.
Génova: «Más allá del debate teológico, lo cierto es que el Concilio reforma la liturgia, la celebración sacramental, pero en el mismo espíritu que recorría en las comunidades cristianas desde el inicio. Vuelve a conectar con una vivencia litúrgica y sacramental que conecte con una experiencia de Dios tanto personal como comunitaria«.
5. Laudato si’, una Encíclica sacramental
Concluyó su intervención Génova refiriéndose a la Laudato si’ a la que califica como una verdadera «encíclica sacramental», que «intenta recuperar esa dimensión en carnatoria, como presencia en medio del mundo del cristiano y, sobre todo, de la Iglesia.
Ello es especialmente patente en algunos textos de la citada encíclica, como los siguientes:
- Signos sacramentales y descanso celebrativo (233-237): “Los sacramentos son un modo privilegiado de cómo la naturaleza es asumida por Dios y se convierte en mediación de la vida sobrenatural” (n. 235).
- “La Eucaristía es de por sí un acto de amor cósmico” (n. 236).
- El descanso dominical: “El descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás” (n. 237).
Para más información sobre el curso 2021-2022 e inscripciones: https://centroberit.net/curso-2021-2022-del-instituto-diocesano-de-estudios-teologicos-para-seglares/

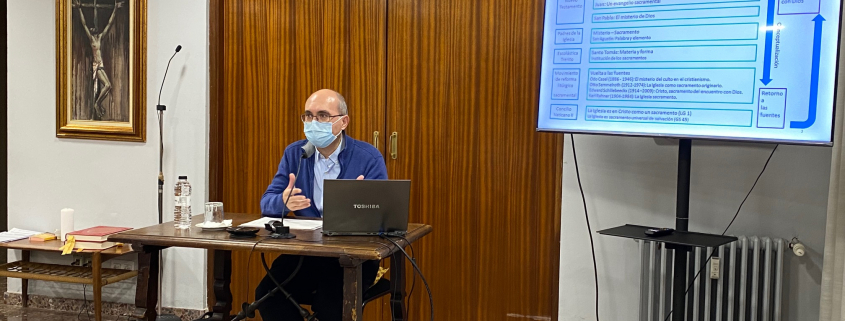





Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!